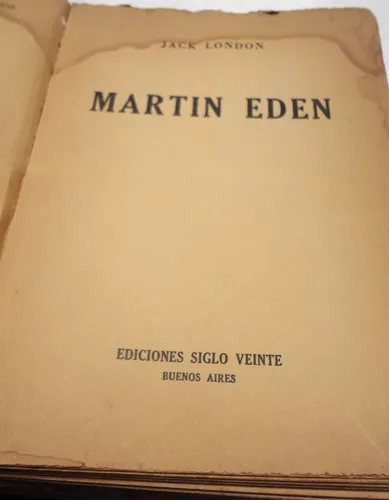Por alguna oscura razón -si intentara aclararla, supongo que la oscurecería más- volví a leer “Martin Eden”, una novela de formación de Jack London, en cuyo protagonista -un joven marinero, de origen proletario que, casi por azar, se descubre escritor- creí encontrar, siendo un adolescente, un retrato mío en perspectiva, un retrato cuya semejanza -esa era la condición- había que ganarse, que exigía heroísmo y no prometía ni el éxito, ni la felicidad, ni el cielo, en recompensa.
Calculo que tendría catorce o quince años cuando la descubrí -por entonces ya amaba incondicionalmente a Buck, de “El llamado de la Selva”, también a Colmillo Blanco, pero muy especialmente, a su madre, Kiche, quizás porque ella se asilvestró y se fue a vivir con los lobos- así, tanto como la casi inhumana intransigencia ética, del personaje, rayana en la santidad, me seducía su latente ferocidad plebeya, la espontaneidad de su rebeldía frente a los convencionalismos y la represión de la pasión vital,
Hubo por entonces, tres, cuatro, o quizás más lecturas y, con cada una, sus efectos performáticos se fueron profundizando.
Dejo constancia, sólo por razones sentimentales, de una tardía revisita propiciada, mediando los ochenta, por el azar, cuando a la mesa de libros usados que atendíamos en las inmediaciones del acceso a la Estación de Atocha, en Madrid, nos llegó un lote variopinto de libros añosos y, entre ellos, como un milagro, un ajado ejemplar de la misma edición con la que me había desvirgado: Siglo Veinte, Buenos Aires, 1950.
Su lectura, y eso era todo lo que yo por entonces necesitaba, confirmó lo que ya sabía y no me privó de nada de lo que le demandaba, porque, en aquella contingencia del exilio, no era sobre el personaje, sino sobre una parte de mí mismo, escindida, lejana, sobre lo que en realidad indagaba.
Y ya está bien con tan prolija crónica nostálgica, este apunte debía limitarse a constatar el sorprendente desencuentro acaecido cuarenta años más tarde, exactamente a comienzos de enero de 2024, próximo a los 85 años que alcancé hace poco más de un mes, cuando, por alguna razón que ya califiqué de oscura, decidí encararme nuevamente, esta vez desde el extremo opuesto de tan larga perspectiva, con aquel arquetipo modélico,
Encontré todo (casi) tal cual lo recordaba: la intensidad del lenguaje, su engañosa facilidad, la autobiografía ficcionalizada, pero ostensible, las omisiones delibradas (de las que tanto aprendería Hemingway), y esas súbitas imágenes líricas, que me dejaban sin aliento; también, en su peripecia, la ausencia de piedad y la abrumadora mediocridad de la cultura en la sociedad burguesa, la impiadosa pintura naturalista de las estaciones de la vía dolorosa, desde la ferocidad ancestral y la obscenidad de la miseria y, a impulso de un gran amor, el salto mortal, sin red, al romanticismo más exultante – Martín, dota a Ruth Morse, su musa y su mímesis, de las virtudes, el talento y la belleza de aquella platónica Diometea, que inspirada los poemas de Friedrich Hölderlin- y, tras la batalla impiadosa por la sobrevivencia del más apto y el más fuerte , la conquista de la belleza, el amor, la erudición y el reconocimiento, arrancados a dentelladas, con la carne y el alma desgarrada o, como única alternativa, la muerte.
Todo, en efecto…o casi todo: únicamente faltaba Martín Eden. El mío, quiero decir, mi espejo hipotético. O quizás lo tuve delante y me negué a reconocerlo ¿No sería ésta que acababa de leer la biografía desidealizada de aquel idolatrado buen salvaje de mi prehistoria?
Ni artista rebelde, ni iconoclasta, un lobo amansado que, aunque de noche en noche, con o sin luna llena, aúlla sobrecogedoramente y muestra los colmillos, ya no puede, ni le apetece, morder; y quienes fingen estremecerse y aplauden el espectáculo de su anacrónica ferocidad, lo saben, porque, arquetípico entre los héroes Spencerianos de la literatura norteamericana que se han “hecho a sí mismos”, corresponde -son las reglas del genero- que, como el Jay Gatsby, de Scott Fitzgerald, el Clyde Griffiths, de Dreiser o el Ned Merrill, de John Cheever- asuma también su propia destrucción.
Este equivoco protagonista de una de novelas norteamericanas más ambiciosas e inclasificables del siglo XX, (publicada por entregas entre 1908 y 1909), héroe o antihéroe, dependiendo de los códigos con la que se que se la lea, se anticipa tan radicalmente a su tiempo que cuesta imaginar que Jack London no advirtiera que el lector apto para descifrar sus crisis, espirituales y/o ideológicas, aún no había nacido y que, obviamente, él no lo conocería.
En una carta a Upton Sinclair, London escribía: «Uno de mis motivos en este libro fue atacar al individualismo (en la persona del héroe). Debo haberme confundido, ya que ni un solo crítico lo ha descubierto».
Los juegos con el tiempo no son ni infrecuentes, ni inocentes, en la obra de London. ¿Explica la conciencia de esta incoincidencia biológica la simultaneidad con la gestación de “El talón de hierro”, 1908, otra de sus obras mayores, que comienza con un prólogo firmado por un personaje ficticio, Anthony Meredith, que ha encontrado el manuscrito, siete siglos después de sucedidos los hechos que se cuentan en el relato, en el tronco hueco de un roble?
Seguramente el contemporáneo a su publicación la leyó como una ficción distópica, del mismo modo que encontró en “Martín Eden” la tópica bildungsroman, en la que el autor debate su conflicto personal entre las ideas del individualismo nietzscheano y las del socialismo igualitario, pero ahora, 116 años después de escritas y, por fin, desveladas de su ironía, se nos revelan como metáforas absolutamente transparente del tiempo histórico que vivimos, el del capitalismo neoliberal y el paradigma de la meritocracia.
P.D: Otro visionario ¿otro lírico? el empresario John D. Rockefeller (1839-1937) fundador de la Standard Oil, un ferviente calvinista que sostenía: “la competencia es un pecado, y por eso procedemos a eliminarla”, no escatimaba tampoco imágenes poéticas, algunas muy logradas, para conciliar las ideas del más apto para la supervivencia, de Herbert Spencer, en el contexto del libre mercado, con las de las disciplinas estéticas. Usando el ejemplo de la American Beauty (Belleza Americana) una variedad de rosa de color rosa carmesí brillante, escribió: “La American Beauty solo puede alcanzar el máximo de su hermosura y el perfume que nos encantan, si sacrificamos otros capullos que crecen en su alrededor. Esto no es una tendencia malsana del mundo de los negocios. Sino solamente la expresión de una ley de la naturaleza y una ley de Dios”